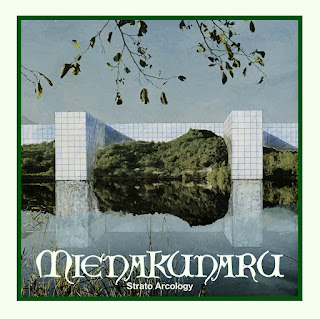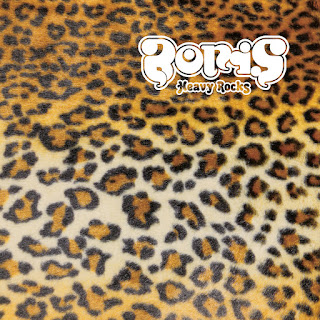lunes, diciembre 26, 2022
¿Alguien dijo Traición?
"Deep down inside
I know the reasons, reasons
In faces I see lies
While they try to hide their eyes
Man, it hurts inside
It's like treason, treason, treason, treason" (Naked Raygun)
“En Derecho, la traición se
refiere al conjunto de crímenes que engloban los actos más extremos en contra
del país de cada uno. Familiarmente, la traición consiste en defraudar a
familia, amigos, grupo étnico, religión u otro grupo al cual pueda pertenecerse,
haciendo lo contrario a lo que los otros esperan” (Wikipedia).
“Estos son mis principios. Si no
le gustan, tengo otros” (Groucho Marx).
“Cada hombre, cada mujer, tiene
una manera de traicionar la revolución. Esta es la mía” (Leonard Cohen).
Los traidores siempre han sido
bastante odiados en la historia de la humanidad.
Con todo, no cualquiera es un
traidor. Tanto para cometer traición como para abandonar los principios se
requiere de convicciones y principios a los cuales entregarse, para luego volverse
en contra. En cierta forma el traidor se niega a sí mismo, y por eso es que
genera tanto odio como lástima.
Otro caso muy diferente es el de
las personas que por no haber tenido nunca principios ni compromisos ni
convicciones profundas en relación a nada se dejan arrastrar por todas las corrientes
y contracorrientes en diferentes direcciones.
Estas personas generan más pena
que rabia. Lo cual no quita que puedan
hacer bastante daño y/o que no puedan unirse al enemigo actuando como los
mejores traidores al servicio de su nueva clase, partido o causa.
¿Qué nombre podemos dar a estas
personas? No lo sé. Pero en el Diccionario quedaría más o menos entre la D de
desclasado y la A de arribista.
Etiquetas: autoliberación integral
jueves, diciembre 22, 2022
An-arché (x. R. Karmy)
(Capítulo 19
de El fantasma portaliano)
Raudales de escritos han proliferado desde que el 18 de
octubre obtuvo carta de eternidad. En general, los análisis se han circunscrito
a la época transicional: los treinta años que no podían ser treinta pesos y que
tendrán al régimen neoliberal —y a su constitución— como su predilecta forma de
gobernar. Pero estos han obviado cómo la episteme transicional configura el
último ensamble del fantasma portaliano. Así, lo que resulta fundamental es
dilucidar cómo la gubernamentalidad neoliberal se anudó al viejo fantasma.
Lejos de quedar extemporáneo, el portalianismo es capaz de arrimarse a nuevos
proyectos. Su autoritarismo social fue el puntal decisivo para reacomodar la
topología Estado-Capital de la república bajo el nuevo régimen de la
gubernamentalidad neoliberal, que vio sus frutos justamente en los
problemáticos años de la episteme transicional.
Volvamos al epígrafe con el que inauguramos este ensayo: la
carta de Portales a Cea en la que señala que para las repúblicas
latinoamericanas se hace necesario un gobierno fuerte y centralizador. Es clave
atender al hecho no menor de que, para Portales, tales repúblicas se inscriben
en una suerte de proceso de transición hacia
la democracia: cuando los ciudadanos se hayan moralizado por las virtudes
impresas gracias a la oligarquía dominante (desde arriba), «venga el Gobierno
completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los
ciudadanos» —dice el triministro—. Por ahora, el control del mal ha de ser
férreo, pero solo en la medida en que este permitirá transitar hacia la
democracia. En el fondo, se trata del modo en que la república latinoamericana
y su gobierno fuerte y centralizador funcionaría a favor de la democracia al
precio de que los llamados vicios puedan ser corregidos a favor de la virtud.
Esta es la clave del fantasma portaliano devenido en el presente.
De la misma forma en que Portales logró introyectar
hipertróficamente la monarquía en la forma del gobierno fuerte y centralizador
de las nuevas repúblicas latinoamericanas, como el arché del nuevo orden político, desde 1990, la episteme
transicional introyectó la dictadura en el seno mismo de la democracia. Así, la
dictadura asumía una forma civil y la democracia, un modo dictatorial; la
dictadura se perpetuaba en y como democracia y esta última experimentaba los
límites juristocráticos apuntalados en dictadura y profundizados en la
extensión de los dispositivos dictatoriales en y como democracia: la dictadura
solo podía desarrollarse en democracia y esta última, solo gracias al soporte
portaliano propuesto por la dictadura. Cualquier forma de democracia podría
desarrollarse únicamente en virtud del peso de la noche que se mantenía bajo la
forma de la dictadura. El nudo que posibilitaba este singular complexio oppositorum ha sido el arché del peso de la noche.
Todo deviene espectral: en democracia aún sobrevive la
dictadura; en dictadura se apuntala el diseño de la nueva democracia. La democracia
portaliana se presenta, así, como el orden oligárquico por excelencia que
amplía la fuerza del mercado, en la medida en que, por medio de él, compensa el
debilitamiento de la imaginación popular. A esta luz, la democracia sobrevenida
desde 1990 se anuda estrictamente sobre la base del fantasma portaliano que
oligarquizó sus procesos y mantuvo a salvo el orden de los vencedores de 1973
—que se yuxtaponen con los vencedores de 1830—. Asistimos, pues, a la réplica
del fantasma portaliano que, a la vez que abrió el proceso de restitución de su
forma con el golpe de Estado en 1973, lo perpetuó y profundizó políticamente
desde 1990 hasta la actualidad.
La espectrología muestra el nudo del fantasma portaliano:
este no es ni dictadura ni democracia, sino el dispositivo que engarza estas
dos lógicas en una sola, tal como lo hace con la excepción y la ley, la
violencia y el derecho. Por eso, como hemos visto, el portalianismo no puede
ser descrito como un orden, sino como su arché; el orden de todo orden (el orden
transcendental), las condiciones fácticas (de textura histórica) sobre las
cuales se erige cualquier orden posterior que puedan soñar los ideólogos. Por
eso, el fantasma portaliano permite mostrar que la república de Chile fue
siempre articulada a la luz de una determinada episteme transicional: del vicio
a la virtud, de la monarquía a la república, de la creación a la redención, de
la dictadura a la democracia, todos los términos se yuxtaponen como uno y el
mismo clivaje, el del fantasma portaliano.
Desde que Portales arguye la diferencia entre las repúblicas
latinoamericanas y la democracia posterior —efecto del rigor sacrificial del
gobierno fuerte—, la república parece encontrarse en «transición» (1).
El término solo se incorpora al léxico
político desde los años ochenta, cuando se elaboran salidas posibles a la
dictadura chilena y las izquierdas entran en el proceso de renovación.
«Transición» porta consigo la ventaja, propiamente portaliana, de contener en
sí misma dos formas o regímenes políticos disímiles pero articulados. Dos
formas o, en rigor, una forma sostenida sobre la base del peso de la noche como
su arché: república, sí —dirá Portales—, pero bajo la introyección de la
monarquía; democracia, sí —dirán los transitólogos—, pero bajo la introyección
de la dictadura. Por fin, «transición» indica el desplazamiento hegemónico de
saberes: por décadas, la historiografía había constituido el dispositivo de
saber más decisivo de la república, donde aún primaba un principio soberano,
para terminar desplazada por la sociología y su vocación gubernamental. En
último término, «transición» no es más que la sutura del fantasma portaliano
que mantiene el arché en medio del nuevo orden.
De esta forma, entre dictadura y democracia no se articulará
una línea de progreso como un círculo mítico ensamblado por el fantasma. Así,
todas las dificultades que ha tenido el pensamiento crítico durante los últimos
treinta años para pensar la dictadura y su articulación en y como democracia,
me parece, tienen que ver con la juntura fantasmática del portalianismo que se
replica aquí: dictadura y democracia se compenetran espectralmente hasta llegar
a confundir sus propias lógicas en un mismo continuum,
cuyo soporte político ha sido el partido portaliano: metapartido fáctico de corte oligárquico que articuló a la
república y que, después de 1990, en virtud de la promiscuidad consensual de
las élites de la actualidad, puede perfectamente denominarse partido neoliberal.
La revuelta de octubre de 2019 impugnó el arché del peso de la noche sobre el cual había descansado la
episteme transicional: la inercia de una masa despolitizada bajo la
gubernamentalidad neoliberal devino fuerza de una multitud que puso en juego la
«suspensión del tiempo histórico». La democracia portaliana fue parcialmente
destituida, su máquina que suturaba autoridad y libertad, Estado y Capital,
sufrió un impasse que fue suficiente para privarla del control del país. El
portalianismo quizás haya sufrido aquí una de las impugnaciones históricas más
importantes, tal como lo fue la Unidad Popular en 1970 o el movimiento de los
pueblos durante el primer trienio del siglo xix. Se trata de su interrupción,
momento en que el deseo de los pueblos o, si se quiere, la imaginación popular
suspende parcialmente el complexio oppositorum
al dislocar la sutura portaliana que anudó fatalmente al Estado y al Capital.
Los treinta años eran reales, pero no en el sentido historiográfico, sino en el
sentido intempestivo: treinta años fue la expresión de una cifra histórica, que
condensaba doscientos años de portalianismo, al que la revuelta se arrojó a
destituir. Pero, para hacerlo tocó el arché
del propio orden, el dispositivo gubernamental encargado de transformar la
fuerza de los pueblos en inercia y despolitizar a la población. En otros
términos, la revuelta se lanzó sobre el resorte de la máquina, el puntal que
catalizó velozmente la implosión del pacto oligárquico de 1980 hasta llevarlo a
su punto cero.
La episteme transicional, anudada como pivote de saber-poder
de la democracia portaliana surgida desde 1990, estaba experimentando una
interrupción decisiva: el complexio
oppositorum no logra restituir su unidad. El fantasma no puede suturar la
grieta, el hiato, el abismo abierto por la revuelta; los dispositivos que
habían posibilitado el saber, el poder y la subjetivación son dislocados. La
revuelta lleva la sutura portaliana de 1980 a su ruina y «evade» una y otra vez
su poder. Los pueblos no se dejan gobernar por el fantasma. Los torniquetes han
saltado en pedazos y los pueblos vuelven a habitar las calles
intempestivamente. La realidad completa del país deviene fiesta: el saqueo
asedia la propiedad; las barricadas, al conjunto de calles; incendios queman
los sitios decisivos, y vetustos monumentos son destituidos de sus históricos
pedestales. Todo cae, la vida con la muerte, la democracia con la dictadura, el
portalianismo es acribillado a quemarropa por la irrupción de los pueblos.
Pueblos vencidos en Lircay en 1830, vencidos en el golpe de 1973, que dislocan
los lugares y habitan otros sitios para los que aún la humanidad no ha creado
los espacios. Toda revuelta habita en un lugar que jamás ha podido tener lugar:
un jardín que destituye a todo Edén; jardín abierto entre la sequedad del
cemento, maleza diseminada entre las grietas del pavimento. La revuelta es
jardín, donde cuerpo y potencia se anudan en una sola intempestividad.
La democracia portaliana agoniza, pero aún no está
destituida. Su oligarquía enloquece, experimenta una orfandad que no había
experimentado jamás. No tiene el control del país. Nadie lo tiene. Los indios
han cruzado el Biobío. El torniquete (pos)colonial del katechón portaliano dejó de funcionar, la trinchera fue
extrañamente abandonada. La fiesta se impuso. El derecho de propiedad sangra.
El término «dignidad» enciende las calles: «Pero esa dignidad —escribe Frantz
Fanon— no tiene nada que ver con la dignidad de la “persona humana”. Esa
persona humana ideal jamás ha oído hablar de él» (2).
¿Qué es lo que los vencidos dicen cuando dicen «dignidad»? No se trata, por
cierto, del término liberal, remitido a la antropología de la persona humana,
sino más bien de la intensidad de la imaginación popular y el conato
irreductible de una vida que ha vuelto a abrazar su potencia.
Las tensiones son aquí otras, potencias que nada tienen que
ver con el normativismo con el que se han intentado medir las diversas
versiones de liberalismo. «Dignidad» no designa al movimiento de reconocimiento
de la persona humana como tal, sino a una fuerza de interrupción que suspendió
el conjunto de mecanismos de producción de la subjetividad. «Dignidad»
designaba así la irrupción de otras formas de vida, de otras voces, de otros
lugares de enunciación. No había aquí la reivindicación personalista que
posteriormente la saturación de dispositivos hermenéuticos y sus políticos de
turno interpretaron social y juristocráticamente. No había un «quién», sino una
constelación de fuerzas: nada inquieta más a la policía que la inexistencia de
un quien: «¿Quién mató al comendador? ¡Fuenteovejuna, señor!» —sostenía Lope de
Vega—. La búsqueda de un sujeto que pueda conducir, liderar, en el fondo,
pastorear a las ovejas está ausente. La búsqueda de un alguien que pueda
convertirse en interlocutor y articular una interpretación, una forma precisa
de hegemonía. Nada de eso hay en la revuelta, porque nada está detrás de ella.
Fragmentariedad de cuerpos que no calzan consigo mismos, que no pueden ser
jamás un «para sí», la revuelta es precisamente una experiencia de
inactualidad, de una intensidad que resta respecto de sí.
«Lo que el pueblo exige es que todo se ponga en común» (3).
Exigencia de clase absolutamente simple pero decisiva que, a su vez, expone el
vacío que atraviesa al complexio
oppositorum portaliano al destituir la ilusión de su orden. El país no será
más un oasis, pues la revuelta, en su apuesta descolonizadora, destituirá su
lugar excepcional (la copia feliz). Así, la exigencia popular pondrá en común
al país y expondrá lo más insoportable para su fantasma: que no es nada
excepcional, que no es un oasis, sino que deviene como todos los pueblos de la tierra. Somos común, y esa es la realidad más banal e insoportable. Realidad de
la que la poesía pudo dar cuenta en la medida en que abría el campo anasémico
de la potencia, oculto bajo las gruesas vestiduras del fantasma portaliano. No
se trata, entonces, de que la revuelta haya revelado un arché cuya autenticidad y originariedad habría permanecido oculta,
sino justamente que la revuelta destituyó el arché del Reyno de Chile, cuya
expresión portaliana no fue otra que la del peso de la noche. La revuelta fue
así, por un momento, la suspensión de dicho peso y la abertura an-árquica de la imaginación popular.
Pero la dimensión an-árquica de la revuelta no prescindió de
formas. Los cabildos, asambleas y diversos tipos de reuniones políticas
mostraron que el movimiento de los pueblos vuelve a irrumpir en escena bajo una
organización diferente a la portaliana, pues intentó garantizar la permanencia
de su potencia, la alegría de su fuerza y no transformarla así en la triste
realidad de la inercia. Se trata de la an-arquía de un ritmo que ha de ser
pensado como «organización del movimiento de la palabra en el lenguaje» (4) y, por tanto, articulación que no obedece al régimen de la representación (al
signo), pero que resulta una constelación energética singular. El ritmo deviene an-árquico en la medida
en que destituye al resorte portaliano y se arroja al ruedo de su violencia no
para instaurar un nuevo orden (un nuevo
arché), sino para habitar la misma suspensión sobrevenida. Usar los lugares
de siempre, pero bajo la exigencia de ponerlos en común, de habitarlos o
impregnarlos en una nueva república de los cuerpos, al modo de un jardín que se
cultiva y no de un Edén al que se imita.
Aciago instante del orden el que sobreviene con la revuelta
de octubre de 2019. Instante de reacción, donde el fantasma ha de lanzarse a la carroña e intentar anudar
lo imposible de anudar. El deseo de los pueblos estalla, los carroñeros se
arrojan a la cacería. Los restos arden solos por la calle, un relato que
confiscó la vida del fantasma por décadas está en quiebra. El fantasma ya no es
eficaz, su vacío y fragmentariedad han quedado expuestos. El cóndor hace lo
suyo: fuerzas militares cubren tímidamente al país, fuerzas policiales
multiplican sus violencias en una miríada de plazas, barrios, calles y colegios
que han sido tomados. El presidente declara la guerra a su pueblo y exhibe, de
esta forma, el arché de la república.
El hueso se deja ver, la fractura está expuesta y no hay nada que el propio
fantasma pueda hacer.
La policía va en busca de la fiesta que colma las calles del
país. Las llamas arden, la destrucción irrumpe, un júbilo inviste las pasiones
cuando los pueblos logran rasgar las vestiduras del fantasma. En palabras de
Mistral: el cóndor acecha al huemul, la
stásis de las fuerzas cósmicas se desencadena sobre la tierra. Nada está en
su lugar, todo se desplaza, experimentamos la precariedad de lugares tomados y
desalojados a la vez. El cóndor se arroja a cazar muertos, restos de presas que
han quedado después de la matanza. Pero no hay muertos, sino vivos. Tiene que
combatir cuerpo a cuerpo y no sabe hacerlo. La gracia del huemul despunta con
los pueblos mientras la fuerza del cóndor retrocede con su fantasma.
Cuando el fantasma no funciona, reacciona. Su látigo es
doloroso pero ineficaz. Su reacción advierte la impotencia, sintomatiza su
destitución. Ante todo, es en la intelectualidad donde dicha reacción encuentra
su sitio. Las columnas proliferan, los periódicos del orden —que realizan la
labor diaria de sostener al fantasma— y los libros rápidamente publicados
atestiguan la magnitud del acontecimiento. Salvo raras excepciones, la
intelectualidad oligárquica apenas se detiene para pensar y, más bien, comanda
su palabra como armas dirigidas a la cacería que se anuncia: la anarquía ha vuelto.
1.- Luna
Follegatti, La transición a la democracia en Chile: genealogía de un concepto
(1973-1989), tesis doctoral, Universidad de Chile, 2018.
2.- Frantz
Fanon, Los condenados de la tierra. México D. F., FCE, 1963, p. 39
3.- Ibid.,
p. 43
4.- Meschonnic,
La poética como crítica del sentido, op. cit., p. 34.
Etiquetas: calles para la insurrección, Capital/Estado, Karmy, reflexión
viernes, diciembre 16, 2022
Definiciones con C
ARTURO. Soy Arturo, rey de los britones.
MUJER. ¿Rey de quién?
ARTURO. De los britones.
MUJER. ¿Quiénes son
los britones?
ARTURO. Todos nosotros. Todos somos britones. Soy vuestro
rey.
MUJER. No sabía que tuviéramos un rey. Creía que éramos un
colectivo autónomo.
Los caballeros de la
mesa cuadrada, Monty Python
COMMONS / COMUNES. Desde los bienes o derechos comunales de un
pintoresco pueblo al enorme procomún cósmico del espectro electromagnético,
desde la economía de subsistencia medieval al general intellect, ningún término ha sido al mismo tiempo tan
ignorado y tan conflictivo, tan cómico y tan trágico como este cognado (1) del comunismo. Ha proporcionado un horizonte universal en el que —como apuntó
Rousseau— el privatizador, el mercantilizador y el capitalista se han
introducido con un grado de brutalidad cada vez mayor. Desde los tiempos de los
monasterios significaba la asignación de vituallas. Captain Grose proporciona
un antídoto al signifi cado teórico: él dice que se refiere bien al Parlamento
[la Cámara de los Comunes], bien a «la casa necesaria» (el retrete).
COMUNISMO. Escrito con «c» minúscula es la teoría de una sociedad
que al mismo tiempo confiere toda la propiedad a la comunidad y organiza el
trabajo para el común beneficio de todos. «De cada cual según su capacidad, a
cada cual según sus necesidades». Durante la década de 1840, la década de la
gran hambruna irlandesa, fue el «espectro que recorría Europa». El irlandés
Bronterre O’Brien escribió la historia de la conspiración de Babeuf (1797), que
toma su nombre de las primeras teorías del comunismo, cuyas iniciales
experiencias prácticas fueron la defensa de los derechos comunes de los
campesinos.
COMUNISMO. Escrito con «C» mayúscula, se refiere a un partido
político del siglo XX cuya ideología buscaba derrocar al capitalismo mediante
la revolución del proletariado.
CONSTITUTION / CONSTITUCIÓN. La noción política que emerge entre
1689 y 1789 de que un documento (EEUU) o documentos (Reino Unido) escrito(s)
podía(n) expresar o prescribir los principios del gobierno y del cuerpo
político. Posee otros significados como: 1) la disposición de las partes para
constituir un todo; 2) el temperamento mental; y 3) la vitalidad y fuerza del
cuerpo; todos ellos se necesitan para nutrir la noción política. No va a
ninguna parte si no incluye las relaciones económicas.
(Tomado de: Peter Linebaugh, El Manifiesto dela Carta Magna Comunes y libertades para el pueblo. Traficantes de sueños,
2013).
1.- Cognado: Término
con la misma raíz pero con distinta evolución fonética. [N. de E.]
Etiquetas: comunismo difuso
jueves, diciembre 15, 2022
El peso de la noche (x R. Karmy)
(Rodrigo Karmy Bolton, capítulo 3 de El fantasma portaliano. Arte de gobierno y república de los cuerpos,
Ediciones UFRO, 2022).
Una aguda observación sobre el
problema del orden ha sido desarrollada por el historiador Alfredo Jocelyn-Holt
en su libro El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica.
Refiriéndose a la famosa carta del 16 de julio de 1832, que Diego Portales
dirige a Joaquín Tocornal y en la que escribe: «El orden social se mantiene en
Chile por el peso de la noche y porque no tenemos hombres sutiles, hábiles y
cosquillosos» (1). A partir de la expresión el «peso de la
noche», Jocelyn-Holt plantea la tesis de que Portales pondría en juego la
dictadura desde el Estado para salvaguardar la sociedad.
Así, la expresión el «peso de la
noche» designa un tipo de «orden fáctico» —dice Jocelyn-Holt—, que indica la
inercia de una masa, una suerte de «orden residual» que pertenecería a la
otrora «sociedad señorial», que cimentó una forma de orden social que no pasó
por la formalidad normativa de las leyes y las constituciones. Antes que un
«orden ideal» y por tanto normativo, como propondría el proyecto liberal e
ilustrado, la expresión el «peso de la noche» exhibe la falta de cualquier
perspectiva axiológica por parte de Portales para pensar el orden, de cualquier
deber ser que permitiera ontologizarlo. En rigor, la expresión el «peso de la
noche», sostiene Jocelyn-Holt, define un «orden social eficaz», que contrasta
con el orden ideal de tipo estatal que proponen las leyes y las constituciones.
Según el historiador, la
enigmática expresión utilizada por el ministro en su carta a Tocornal podría
«hermanarse» con la noción de «razón de Estado», que permite salvaguardar a la
sociedad «a través, precisamente, de los mecanismos de fuerza que el mismo
Estado proporciona» (2). Se trata de «mecanismos de fuerza»
proporcionados por el Estado y dirigidos a inmunizar a la sociedad de la
siempre amenazante autosuficiencia del Estado: «De esta forma, el autoritarismo
social —el peso de la noche— se erige, en la visión de Portales, en un
contrapeso del Estado y de sus pretensiones monopólicas» (3).
Es clave aquí la noción «autoritarismo
social» como correlativo técnico del «peso de la noche». Tal pesantez, su
inercia (es el término que usa el historiador), designa el efecto del ejercicio
del poder estatal —la dictadura— o, lo que es igual, identifica a la propia
razón de Estado que, sin embargo, se pondrá al servicio de la sociedad.
Que Portales haya entrado a la
política justamente después de su propio fracaso empresarial, en la medida en
que lo atribuye a la falta de orden proveído por el Estado, no sería un dato
casual, sino el marco de toda esta racionalidad: el Estado debe resguardar a la
sociedad, generar dispositivos de fuerza que permitan que el peso de la noche
persista. Pero este singular «peso», ¿resulta innato al devenir de la sociedad,
es parte connatural de sus movimientos o es necesario producirlo?
Según Jocelyn-Holt, todo
pareciera indicar que la dictadura portaliana no sería otra cosa que dicho
peso, en el que el orden residual viene a recordar a las demás formas de orden
que este despunta como el último, el fáctico, el punto cero de todos los demás
órdenes. El peso de la noche se desvela como arché, un principio que es, a su vez, una forma específica de
gobierno. Un arché cuya fuerza
atraviesa los demás órdenes que se superponen y a los que expone en su más
irremisible fragilidad. El peso de la noche puede ser entendido como el orden
de todo orden, el orden trascendental de Chile (en el sentido de ser condición
de), cuya desnuda facticidad apuntala cualquier otro tipo de orden. Cualquier
«ideario» de orden estará radicalmente atravesado por dicho arché, cuyo fundamento y solidez solo se
mide por la intensidad de la dictadura, por la fuerza que él mismo pone en
juego al actualizarse.
La observación de Jocelyn-Holt en torno a la
expresión el «peso de la noche», se anuda al problema de cómo Portales
manifestaría el singular movimiento de una oligarquía que «no niega el cambio,
pero tampoco quiere perder sus prerrogativas» (4) o, como argumentaremos en este ensayo, de si Portales será el dispositivo capaz
de introyectar el orden de la muerta
monarquía en la nueva modalidad dictatorial que reserva para la república. En
este sentido, el peso de la noche remite a un orden propiamente fáctico, que
anuda a la difunta sociedad con la nueva, al momento imperial hispano de la
monarquía con el republicano, a la égida colonial con la poscolonial. Es la
sobrevivencia de dicho peso, la permanencia de tal inercia donde el arché colonial —el trauma que, como se
sabe, solo operará après coup—
seguirá desgarrando, más allá del Imperio hispano, al ordenamiento poscolonial.
De ahí que, según Jocelyn-Holt, la oligarquía «no niega el cambio», pero solo
al precio de no «perder sus prerrogativas». Así, Portales constituirá el intérprete
de una oligarquía cuyos movimientos remiten a una extraña aufhebung, en que el nuevo orden solo superará al viejo al precio
de conservarlo. Si se quiere, una suerte de complexio
oppositorum en que la nueva república deviene el fantasma del imperio
muerto. A esta luz, la dinámica histórica que se fragua en el portalianismo
consiste en la yuxtaposición de dos tiempos antinómicos en uno solo: el
colonial y el poscolonial en una sola república.
Precisamente por la singular complexio que el portalianismo pone en
juego aquí, a la luz de la expresión el «peso de la noche», es que, como bien
subraya Jocelyn-Holt, toda la glorificación del orden por parte del imaginario chilensis, cuya aclamación resalta su
carácter sólido, estable y fuerte, en realidad no es más que el síntoma de su
fragilidad: así como la república arrastra consigo a la antigua monarquía en la
forma del gobierno fuerte y centralizador, el orden que se esgrime, este
verdadero cuerpo portaliano en realidad es al mismo tiempo signo de una fortaleza
y de una fragilidad: fortaleza, porque remite a un orden puramente fáctico que
parece pervivir más allá de los gobiernos, épocas y modernizaciones de turno; y
fragilidad, porque todo orden construido sobre el residual peso de la noche se
verá siempre horadado, marcado y remitido a este último, como puntal de su propia
facticidad, de su misma perpetuidad. Digámoslo de otra forma: la monarquía es
la plusvalía de la república que, sin embargo, esta requiere para instaurarse.
Así, la fatalidad del nuevo orden
republicano es que, por más liberal o ilustrado que sea, no podrá prescindir de
dicho peso que, silenciosa y oscuramente, le garantizará su permanencia. La
razón de Estado ofrece la facticidad necesaria para que todo orden nuevo sea
suficientemente frágil como para recurrir siempre al arché del orden de todo orden, que espera su momento oportuno para
incidir. Mas no para destruir al nuevo orden, sino para reforzarlo,
institucionalizarlo vía la aplicación del fuerte gobierno, en cuyo extremo se
hallaría la ferocidad excepcionalista de la dictadura.
A esta luz, de ninguna manera habría que
considerarlo como un orden simplemente dado o natural, sino como uno cuya
tecnicidad reside en la repetición infinita del fantasma y en la forma de la
remisión permanente a la facticidad del poder. No serán las leyes ni las
constituciones las que garanticen el orden, sino el peso de la noche, la
inercia social que asoma como repetición fantasmática de la dictadura, la
singular monarquía introyectada en el nuevo orden de la república. En otros
términos, tal peso no existe de hecho, sino que será producido en virtud de la
fuerza fantasmática que funciona como el pivote crucial de todo orden —el arché de todo orden— cada vez que otras
fuerzas irrumpan amenazando el edificio oligárquico del poder: «Lo que nosotros
insistimos en llamar erróneamente orden histórico en Chile —señala
Jocelyn-Holt— no es más que esa bestia
feroz que aún hacemos nuestra, que periódicamente idealizamos y de la cual
paradójicamente nos sentimos orgullosos aun cuando impide el auténtico, el
verdadero orden que espera nuestra resolución. Orden auténticamente histórico
por cuanto hace de lo brutal algo todavía pendiente» (5).
La aguda genealogía trazada por
Jocelyn-Holt en torno a la cuestión del orden en Chile vía la expresión
portaliana el «peso de la noche», en rigor, trata de mostrar la pervivencia de
una suerte de prehistoria en el seno de la historia de ese orden de manufactura
histórico-social de tipo fáctico y dictatorial que parece terminar imponiéndose
siempre frente al orden jurídico-institucional de tipo legal y racional.
El peso de la noche señalado por
Portales constituiría una suerte de ley histórica que operaría bajo las
prerrogativas de la fuerza, no del derecho, en una intensidad subterránea que,
como un inconsciente de lo político, asoma en los bajos fondos como una «bestia
feroz». Justamente, la transvaloración de los valores que advierte Jocelyn-Holt
por parte de los chilenos tiene que ver con haber hecho de tal facticidad un
motivo de orgullo y de idealización que, por supuesto, la historiografía
conservadora se encargó de sistematizar. En este sentido, a diferencia de
Jocelyn-Holt, para quien la facticidad del peso de la noche necesariamente
parece oponerse al derecho, me atrevería a sostener que, en último término, esa
bestia feroz ha posibilitado la mantención del derecho, pues constituye su nudo
mítico más profundo.
Así, el peso de la noche sería
por cierto una formación histórico-social que, sin embargo, fortalece a toda
formación jurídico-institucional en la medida en que esta necesariamente ha de
portar el nudo mítico que le permitirá instaurar su propia fortaleza en medio
de su necesaria fragilidad. El peso de la noche consiste, entonces, en una
«violencia conservadora de derecho», en el sentido en que la caracteriza Walter
Benjamin, que ofrece la denominada «fuerza-de-ley» de toda ley, su capacidad
para inscribirse en los cuerpos y evitar así que la ley haga del gobierno un
poder enteramente vacío e impotente (6).
De esta forma, la ley nunca se inscribirá desde el ejercicio deliberante de la
razón —no habrá jamás asambleas constituyentes en las que el pueblo pueda
trazar su orden constitucional—, sino más bien desde el sangriento y
militarista régimen de la fuerza. Como veremos más adelante, esto inspirará la
lectura bélica que hizo Zenteno en 1832 de los dos animales que aparecen en el
escudo nacional: la razón y la inteligencia (huemul) solo podrán presentarse como
emblemas al precio de estar al servicio de la guerra y el militarismo (el
cóndor) o, si se quiere, de la temible facticidad de la dictadura que liderará
Portales.
En estos términos, Portales sin
duda constata la existencia del peso de la noche, pero, en rigor, él es el
dispositivo performático por el cual dicha pesantez fáctica tiene lugar como
reverso excepcional del propio orden jurídico-estatal. El poder dictatorial —y
para Portales solo habrá acumulación de poder y nunca necesariamente legalidad
que valga—, que devendrá necesariamente constitutivo del legal en cuanto
violencia conservadora de derecho, deberá estar al servicio de la sociedad y el
fortalecimiento del Capital. A esta luz, no podemos sino yuxtaponer la
operación portaliana a la escena de la dictadura de Pinochet: la fuerza
político-estatal termina puesta al servicio de la sociedad que se instala bajo
la nueva (vieja) premisa neoliberal. En este sentido, todo el portalianismo
parece residir en un orden atávico pero constitutivo del orden legal, que
dispone la política al servicio de la economía: el empresario fracasado ingresa
al Estado para, a través de él, apuntalar mejor los circuitos del Capital. Así,
el peso de la noche sería nada más ni nada menos que lo que Marx denominó
«acumulación originaria», una violencia constitutiva y necesariamente
productora del Capital, que requiere de un conjunto de dosis variables de
violencia que se encuentran en la gradación con la que opera la facticidad de
la fuerza dictatorial que jamás puede dejar de funcionar (7).
Del mismo modo que en Thomas
Hobbes el estado de naturaleza remite a una ficción que necesariamente ha de
contemplarse en la realidad misma del orden legal, también el peso de la noche
constituye el devenir inercia de una fuerza —un trauma, si se quiere— que solo
podrá identificarse no en un estadio evolutivo antropológicamente inferior, como
pretendería el ideario progresista, sino en la yuxtaposición con un mismo
presente político desde el que opera.
En este sentido, diremos que el peso de la
noche no solo define un infraorden, sino, ante todo, una verdadera fuerza
frenante que el propio Carl Schmitt, en sus indagaciones en torno a la «Carta a
los tesalonicenses» de Pablo, calificaba bajo el término katechón (8).
Como tal, sin embargo, hemos de introducir una diferencia con Jocelyn-Holt: el
peso de la noche es la expresión portaliana para designar la facticidad del
poder (el Imperio hispano muerto), el arché
del orden jurídico-político. Pero, como tal, no se trata de algo que esté simplemente ahí (no es simplemente el
peso de la costumbre), sino del efecto del ejercicio gubernamental (social y no
estatal) sobre los cuerpos: la transfiguración de la fuerza en inercia, de la
irrupción de los pueblos en la parálisis de una masa, muestra el efecto
inmediato de esta singular técnica gubernamental, remanente de la muerta
monarquía hispana y su sociedad señorial, que sobreviven fantasmáticamente en
el seno de la nueva república. A esta luz, el peso de la noche —esa singular
razón de Estado que fortalece a la sociedad y no al Estado— será precisamente
el dispositivo katechóntico que retendrá y gobernará, una y otra vez, el
advenimiento del deseo popular marcando a fuego la pertenencia autoritaria de
nuestro frágil y problemático orden político.
NOTAS:
1.- Diego
Portales, «Carta del 16 de julio de 1832», en Adán Méndez, Cartas personales de
Diego Portales. Estudio y antología. Santiago, Ediciones Universidad Diego
Portales, 2020, p. 219 (énfasis mío).
2.- Jocelyn-Holt, El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica. Santiago, Debate, 2014 , p. 169.
3.- Ibid., p. 168.
4.- Ibid.,
p. 183
5.- Ibid.,
p. 218.
6.- Walter
Benjamin, «Para una crítica de la violencia», en Para una crítica de la
violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV. México D. F., Taurus, 2001.
7.- Karl
Marx, El capital. Crítica de la economía política, tomo iii. México D. F., FCE,
1971
8.- Carl
Schmitt, El nomos de la tierra en el derecho de gentes del «ius publicum
europeaum». Buenos Aires, Struhart y Cía., 2005.
Etiquetas: Capital/Estado, democracia/dictadura, Karmy, malestar en la civilización, reflexión, tampoco los muertos estarán seguros cuando el enemigo venza
sábado, diciembre 10, 2022
Ranking "musical" 2022: Top 10
Como no uso spotify, no me ha llegado ningún ranking de lo que más escuché durante este año. Mi amiga Marisol escribió sobre eso en su columna de hoy en La Tercera, titulada "No eres lo que escuchas", pues concluye que lo importante es cómo lo escuchas.
Eso me inspiró a redactar mi propio ranking del año. De entrada, debo aclarar que la mayor parte de la música que escucho es en CDs y LPs, y suelen ser del período histórico que va de los 60 a los 80 del silgo pasado: la banda sonora del "segundo asalto" y su derrota, si se quiere.
La curiosidad por materiales más nuevos la satisfago a través de Bandcamp, aunque ni siquiera tengo cuenta ni nunca les he pagado un centavo. Sencillamente surfeo por encima de los discos las veces que pueda.
Cuando me acuerdo reviso el twitter de Byron Coley con sus recomendaciones, y para hallazgos más punk acudo al blog DIScarga Directa.
En fin, vamos a los favoritos del 2022, no necesariamente en orden de preferencia:
1.- OK Pirámides, "Truco menor".
No tenía idea de la existencia de esta banda, pero le creí al editor de DISCarga y me puse a escuchar este álbum. Pese a que me parece bien My Bloody Valentine, no soy un gran entusiasta del estilo que llaman "shoegaze" (entiendo que en alusión a que tocas tan drogado y concentrado que sólo atinas a mirar la punta de tus zapatos. Yo no puedo hacer eso: para tocar saxo cierro los ojos, y para tocar bajo necesito mirar el mástil y las cuerdas).
OK Pirámides es como MBV viviendo y transmitiendo en una dimensión específicamente bonaerense. Se vuelven adictivos a la segunda escucha, y tras un puñado de extrañas canciones pop te encuentras al final con un misil de drone/noise de ese que a todos nos gusta y ayuda a despejar y eliminar algunas neuronas que ya están algo gastadas.
Nada se destruye, todo se transforma. OK; denle play a ver si también les gusta. Si odian el shoegaze, mejor eviten las pirámides.
2.- Mienakunaru, "Strato Arcology".
Esto lo conocí por el bueno de Byron Coley, una persona tan pero tan sensata que casi tiene los mismos gustos que yo.
La banda es un power trio japonés dedicado a lo que esos conjuntos saben hacer mejor: una mezcla "high voltage" de rock psicodélico con improvisación ruidosa. Ideal para seres humanos cuyos apetitos se dirigen hacia una dieta habitual de platos fuertes tipo Kousokuya y Fushitsuha, aunque Mienakunaru es más tradicionalmente rockero y menos oscuro que esos próceres del japo noise.
El guitarrista Junzo Susuki sufrió una caída desde el andén del tren en enero de este año y sobrevivió aunque quedó bastante lesionado. Las ventas de este album y otras actividades van a beneficio suyo: weloveyoujunzo.bandcamp.com
3.- Kaiji Haino/Jim O´Rourke/Oren Ambarchi, "Caught in the dilemma of being made to choose" This makes the modesty wich should never been closed off itself Continue to ask itself: "Ready or not?"
Seguimos con otro power trio pero internacional, donde confluyen tres maestros que provienen respectivamente de Japón, Estados Unidos y Australia.
Ya hemos hablado de que probablemente esta sea la mejor banda del mundo en este momento. No exagero para nada. La gracia es que se juntan a tocar una vez al año en Japón, y graban todo para ir editando después, por lo general en Black Truffle, el sello de Oren Ambarchi.
La banda se caracteriza por títulos largos, y en esta ocasión creo que es el más largo de todos sus 11 discos. Ni siquiera intentaré traducirlo.
Se trata de un álbum doble que reúne colaboraciones a distancia durante el encierro pandémico, y grabaciones de un festival en 2017.
Sumérjanse profundamente en esta escucha, pues no van a encontrar casi nada mejor.
Haino-san es 100% straight edge, pero yo no, así que recomendaría escuchar resto bajo el efecto de drogas sicodélicas.
4.- Masayo Koketsu, "FUKIYA".
Seguimos en Japón. En esta ocasión, quería destacar el impresionante debut solista de la saxofonista Masayo Koketsu: un track único de 46 minjutos y medio editado por Relative Pitch records, que dice:
"Desde la visita de Coltrane a Japón en 1966 a las explosiones free jazz de Kaoru Abe, la sorprendente sesión solista de Masayo Koketsu la establece como una fuerza con la cual reconocerse".
Si creen que pueden llegara a aburrirse de 46 minutos de solo saxo alto, están equivocados. Pongan play y ahí me van a creer. La técnica, la imaginación, el sonido...todo eso se conjuga en el máximo nivel de creatividad que es posible asociar al hermoso instrumento acústico que es el saxofón en sus distintos tamaños y variedades.
En el sitio Poison Pie hicieron un reviú de esta obra que destaca 3 "reglas" implícitas en su trabajo:
-Por cada sonido, existe un opuesto equivalente de silencio.
-Por cada espasmo, existe una opuesta y equivalente relajación.
-Por cada altura, existe una opuesta y equivalente profundidad.
5.- Boris, "Heavy rocks".
Y aún estamos en Japón...
Estoy un poco perdido porque creo que ya existían al menos un par de álbums de Boris con el mismo nombre, pero de 2002 y 2011. Siendo este último su disco N° 28 es fácil perderse.
No importa: la banda japonesa titulada en honor a la mejor canción de toda la carrera de los Melvins no podía decepcionar en este año, y entregó una pieza diversa y entretenida, extremista y creativa, en que colisionan el heavy metal con el hardcore punk, elementos de hard rock setentero, psicodelia, e incluso saxos aullantes a lo Zorn.
2002/2011/2022: y nunca nos vamos a aburrir de esta banda porque lo entrega todo en vivo y en discos y es japonesa y en fin....así me gusta a mi que suene el rock en pleno siglo XX. O sea, XXI.
Me aburrí. Después sigo.
--
Ya, sigamos:
6.- Alan Licht, "Three chords and a sword: Solo cover versions 1988-2021".
(No se asusten; no es un disco japonés: Sólo al arte de tapa)
“Estoy mirando el corazón de la
oscuridad”, de Pere Ubu, interpretada en teclado y voz por Alan Licht. Más
famoso como guitarrista, y de hecho tocó en alguna fase de los Blue Humans (a
dos guitarras, con Rudolph Grey, una en cada canal). (Mission of Burma en su
momento escogió el mismo tema de los gloriosos Ubu para versionar: curioso). Después
de eso tributa desde su casa al gran Eddie Van Halen con “Jump”, su gran éxito
de 1984 junto a “Panama” y “Hot for teacher”, que gozaba en las pantallas de
Magnetoscopio Musical cada domingo, con una mano en el Betamax para grabar mis
clips favoritos y después poder verlos a voluntad
Este álbum de versiones cubre de
1988 a 2021, y salió este año llegando directo a mi Top 10. Otras versiones incluyen a Suicide (“Rocket USA”),
Sonic Youth (“Tom Violence”), y Bob Dylan (un spoken word sobre Woodie
Guthrie). Lamentablemente en la versión bandcamp no dejan escuchar la última,
que no es una versión solista sino un bonus consistente en el cover de “1970”
de los Stooges, con una gran banda que incluye a Chris Corsano en batería. Ya
pos Licht: libera la hueá! Tenemos derecho a apreciarla. Por lo menos en
Youtube.
Tres acordes y una espada.
7.- Bjork, "fossora".
No soy fan de Bjork y a veces hasta me cae mal. En Festival Primavera MADE IN BARCELONA pero versión Cerrillos preferí quedarme bebiendo todo el Aperol Spritz que pude en el Bar Abierto que ver la presentación de Bjork, aunque cuando bajó el sol fui a mirar un poco.
Eso no me impide considerar este
disco uno de los mejores del año. Ella sigue su propia visión musical desde
hace ya unas cuantas décadas, logrando un estilo a la vez totalmente personal y
profundamente “matriarcal”, un poco como lo que ha hecho Kate Bush, que este
año tuvo un repentino inesperado a la popularidad POP (valga la redundancia)
gracias a la inclusión de un viejo hit en la serie Stranger Things.
Si les parece raro que recomiende
a Bjork, les diré que lo mismo hizo hace unos años el gran maestro Robert
Wyatt, así que supongo que está bien. Ah: y Chris Corsano ha estado en la banda
de Bjork, y gracias a una visita de la diva pudo descolgarse para una
presentación solista en una cervecería de Bellavista hace ya harto tiempo. Aún
recuerdo que el 70% de la audiencia no pescaba nada del set y seguía
conversando, hasta que alguien empezó a correr la voz de que Corsano era “el
mejor baterista del mundo”. Sacos de hueas.
Leí que el álbum Incluye
canciones en homenaje a su recientemente difunta madre.
8.- Pionera, "Bolsa de piedras".
Ya hablé de este disco hace unos meses, y lo sigo recomendando. Rock and roll ain´t noise pollution, y tras el paso por Chile de Familea Miranda es bueno apreciar otros aspectos de la visión musical de Katafú.
9.- Al Karpenter, "Musik from a private hell".
Y ya que en esta revisión llegamos a España, vuelvo a recomendarles el nuevo LP de Al Karpenter, Música desde un infierno privado.
Es como Suicide haciendo dedo en la carretera cerca de Granada y no encontrando nada más que alfombras de pequeñas culebras y erizos aplastadas por vehículos y disecadas por el pesado sol.
Desolador y liberador al mismo tiempo. Con una
sensibilidad marcadamente anticapitalista/antiautoritaria, no como tanto
hueveta que he visto por estos lados dándoselas de noiser y radical y que
después termina haciendo propaganda por Boric o por el sipohapruebo.
10.- Ignorantes, "Parece que tuvimos demasiados hijitos".
En un salto final hacia Chile y Gringolandia nos quedamos con el LP de regrabaciones de ya clásicas y adorables canciones de nuestros amigos los Ignorantes, canciones sobre Bloques Rojos, Depresión nocturna, depresión de pasta base, odio al trabajo y al estudio, entre otros temas propios de su peculiar folclor urbano.
Según creo los Ignorantes aprovecharon
la pandemia para irse a USA y se quedaron por allá. Prefiero el sonido de mierda del Demo Buena
Onda y Olor a cuero rancio, vino y raja, dos piezas gigantes esenciales
en la historia del punk rock, pero bueno: ¡son los Ignorantes! y todas las canciones
están ahí esperando para iniciar el pogo, macheteos e incluso saqueos.
Tupa Tupa refuses to die!
--
Ojalá hayan disfrutado este año. El próximo será mucho peor.Etiquetas: 2022 fin del mundo tal cual lo conocíamos, free jazz, hardcore punk, heavy metal, Libre Improvisación, noise, rock (no punk), somos la vanguardia de la sociedad del ocio